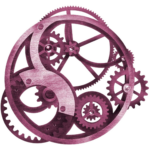Cuando se empezaba a hablar de integración e igualdad de oportunidades para los “tullidos”, “inválidos” o “enfermos”
Mentxu Arrieta, estudiante adulta
Nací en Beasain (Gipuzkoa), en el año 1961. En mis primeros meses de vida parecía una bebé sin ninguna característica “rara” o “defectuosa”, pero con el paso del tiempo mi familia y el pediatra se dieron cuenta de que era una niña con una diversidad funcional que provocaba un descontrol de los movimientos corporales y dificultad para articular las palabras debido al mismo desajuste.
Cuando iba a nacer, mis padres esperaban tener un bebé “normal” para que le ayudara en un futuro a mi hermana, que había nacido cinco años antes, casi con las mismas características físicas que yo, además de incapacidad para articular palabras. Si no fue suficiente con una hija con diversidad funcional, ahí estaba yo para liar más las cosas. Creo que mis padres se sintieron culpables por no ser capaces de concebir hijos e hijas sin ninguna diversidad funcional.
Mi padre no hacía más que trabajar y mi madre se dedicaba a los quehaceres de la casa y a cuidarnos. Querían lo mejor para nosotras. Es cierto que el panorama no era muy alentador y yo creo que vine a dicha familia a cumplir una misión, aunque no sabía cuál. Para muchas personas éramos una vergüenza, una desgracia. La familia de mi padre se sumergía en la pena, no sabía cómo tratarnos, en cambio, en la de mi madre nos acogían como dos niñas más. Siempre nos agradaba más estar y compartir con los familiares de mi madre, percibíamos menos pena y mayor acercamiento hacia nosotras.
En un primer momento, la comunicación con mi hermana era bastante elemental, muy primitiva. Cada vez que una quería llamar la atención de la otra, iban y venían los tirones de pelos, gritos y golpes o bien abrazos, sonrisas y besos. Siempre estábamos entre la agresión y el afecto extremos, creándonos incoherencias personales. Estaba visto que eso, como lenguaje, no funcionaba. Nuestros padres no eran conscientes de lo que nos sucedía. Cuando nos encontraban peleando, agarrándonos de los pelos, etc., comentaban que teníamos mal genio; una salía con un tortazo y la otra haciendo el gesto de “¡ala, te chinchas!”. No existían ayudas técnicas de ningún tipo y cada uno se debía buscar la vida como pudiera.
Nosotras seguíamos sin salir demasiado a la calle y sin saber lo que era una silla de ruedas. Teníamos una sillita de paseo, pero llegó un momento que nuestras piernas sobresalían bastante, colgaban y resultaba incómodo ir de paseo en esas condiciones. Algunos hijos e hijas de las amigas de mi madre venían a vernos, pero al poco rato se iban a jugar a la calle con sus amistades. Nosotras no podíamos jugar como ellos y ellas, pero tampoco comprendían nuestros juegos o les aburrían. De todas formas, había una niña que venía casi todos los días a estar con nosotras y no le costaba entendernos. Jugábamos, nos comunicábamos cada una como podía, nos escuchábamos y de vez en cuando nos traía a sus hermanos y hermanas pequeños. Existían diferencias físicas, pero todo era natural para nosotras. Aquellas tardes eran divertidas y con sabor a inclusión.
Como nosotras no teníamos sillas de ruedas para salir y en el colegio de Beasain no nos admitían, nuestra madre se puso a enseñarnos a leer, escribir y las operaciones básicas de matemáticas. Por ejemplo, para enseñarle a mi hermana a leer y escribir, colocaba encima de la mesa un cuaderno grande con todas las letras del abecedario y las iba vocalizando poco a poco mientras señalaba con su índice la letra. Para comprobar que mi hermana aprendía, le preguntaba dónde estaba determinada letra y mi hermana la señalaba con su mano o dedo. Mi madre no acudió mucho a la escuela, pero era muy intuitiva y supo sacar provecho de lo que sabía para ponerlo al servicio de nuestras necesidades. No conocía más pedagogía que algún pellizco cuando no aprendíamos con rapidez o nos distraíamos. Era exigente. Siempre nos decía que espabiláramos, ya que tendríamos que estudiar mucho si queríamos llegar a ser alguien.
En un segundo momento, cuando aprendí a leer y escribir correctamente, mi hermana y yo pudimos incorporar un nuevo ingrediente a nuestra heterodoxa forma de comunicarnos. Ella me dibujaba las letras con un dedo en cualquier superficie: el suelo, mi muslo o su brazo. Yo las repetía oralmente por si hubiese alguna equivocación y las iba memorizando. Esto duró unos 4 años. Aquello era una forma de lenguaje verbal que precisaba de atención, interés, paciencia y memoria. La cuestión esencial era que al fin conseguimos dialogar. Y… sin ser muy consciente de ello, me convertí en la transmisora de mi hermana. Si ella no hubiera encontrado alguna forma de comunicarse, iba camino a la locura.
En 1970 nos fuimos a vivir a Donostia – San Sebastián. Ninguna escuela nos admitió para que asistiésemos a clase. Alegaban no estar preparados para recibir alumnas como nosotras. Nuestros padres tuvieron que contratar profesorado particular que venía a casa para enseñarnos las distintas materias. Después se presentaban en nuestra casa dos maestros de la escuela para examinarnos. Al principio no sabían de qué modo tratarnos, pero con el paso del tiempo, los resultados de los exámenes… se fueron acostumbrando a nosotras. Hacíamos las evaluaciones con una máquina eléctrica que se compró expresamente para mi hermana, puesto que tenía más dificultad para comunicarse y escribir a mano.
Pagar nuestras clases costaba un dineral; era necesario alquilar dos de las tres habitaciones que había en casa. Nosotras dormíamos en un sofá-cama de la sala de estar. Para ir de un lado a otro de la casa gateábamos. En casa siempre había movimiento de gente, mayormente entre profesorado e inquilinos/as. No teníamos mucho contacto con niños y niñas de nuestra edad, interactuábamos con personas adultas. En un primer momento, el profesorado se quedaba un tanto cortado, paralizado al vernos, aunque con el tiempo se acostumbraban a nuestras características. A los inquilinos e inquilinas les sucedía lo mismo, pero en menor medida, porque la interacción con nosotras era menor. Lo no habitual se convertía en algo corriente. El ambiente que se respiraba por casa sabía a cierta inclusión incipiente.
A mi hermana le compraron su primera silla de ruedas manual a los 17 años. Al principio no la quería, puesto que se convertía en el centro de no pocas miradas. Le daba vergüenza. A mí me la compraron un año después, no hacía mucho caso a las miradas indiscretas e ignorantes de la gente. La resiliencia se ponía a prueba. Nuestro padre seguía currando y currando, y nuestra madre siempre a tope con la casa y nosotras. Un día, el cura que venía a casa a darnos la comunión, le preguntó a nuestra madre si nos permitiría salir con un grupo de chicas. Días después las conocimos personalmente y empezamos a salir, por primera vez, sin nuestros padres. Ese fue nuestro primer grupo de amigas fuera de casa.
Por aquella época, en los medios de comunicación se empezaba a hablar de integración e igualdad de oportunidades para los “tullidos”, “inválidos” o “enfermos”. Al principio, fueron grupos de personas con alguna patología específica, o colectivos de personas marginadas por las mismas razones. Parroquias, asociaciones, asumían la defensa de nuestros derechos, la mejora en nuestros niveles de vida, el acceso a empleos; incluso, para ser llamados de otra manera y no ser considerados “enfermos”. La presencia social de la discapacidad había empezado y se nos empezó a ver. Era como si todos los que teníamos algún tipo de diversidad funcional hubiésemos asumido la responsabilidad de hacer pedagogía social, demostrando que éramos seres humanos con el mismo derecho a la vida.
Una mañana de 1978, ocurrió uno de los hechos más importantes de nuestra vida. Como era de rutina, hacíamos nuestros ejercicios de rehabilitación. Mi hermana tenía en las manos unas férulas de hierro correctoras de postura con sacos de arena encima. En la otra mesa, yo realizaba ejercicios de pinza manual… o al menos eso intentaba.
Había transcurrido el tiempo establecido y nadie venía a quitárselas. El dolor era muy fuerte y cada segundo que pasaba le aumentaba. Ella no podía hablar, gritar, ni gesticular con las manos presas. De pronto se le ocurrió dibujar letras con los ojos. Las trazaba bien grandes, mayúsculas, haciendo una pequeña pausa entre una y otra. Tenía que darse prisa, las manos estaban moradas y adormecidas por la falta de circulación. La situación era tensa. Tras varios ensayos, giró la cabeza hacia mí. Le miré, intentaba adivinar lo que le ocurría. Nos separaban unos 6 metros. Dibujó reiteradamente algo parecido a la letra “T”. Al principio la interpreté como una cruz. La vocalicé en tono de pregunta, me lo negó con la cabeza. Esto se repitió varias veces, hasta que de mi boca salió el sonido de la “T”. ¡Al fin!, había captado la idea. A partir de ese momento fue más sencillo porque el método es lógico. La frase era: “TENGO LAS MANOS FRÍAS”.
Cuando todo pasó, comprendimos que estábamos frente a una posibilidad de alcances insospechados. Inmediatamente, nos pusimos a trabajar en la investigación y comparativa de distintas técnicas de comunicación que podían resultar similares; así como en su sistematización, metodología, diseño y aplicaciones, de acuerdo a las variables más conocidas de diversidad funcional que podrían necesitarlo. Habíamos creado una forma personal, no fonética, de transmitir el lenguaje verbal. Después lo registramos como el Método Arrieta.
En los estudios yo me esforzaba al máximo en todas las materias. Me hubiese gustado ser médico, no obstante, tuve que cambiar de idea a causa de mis condiciones físicas. Cuando me preguntaban qué quería estudiar de mayor, respondía orgullosa y con una sonrisa de complicidad: “Estudiaré Psicología”.
Pasó el tiempo, terminé la EGB y comencé BUP en un colegio de monjas. Mis padres pensaban que era mejor la educación que se impartía en un centro privado. Seguía recibiendo clases de profesorado particular en casa y continuaba yendo a examinarme al colegio. No tuve problemas y siempre me daban el tiempo necesario para realizar los exámenes, que los hacía por medio de la máquina eléctrica Olivetti Lettera 36 de mi hermana. Como dicha máquina hacía ruido al teclear, me ponían en un aula aparte para que llevase a cabo las evaluaciones y de ese modo no molestaba a las demás alumnas. No tenían miramientos, recibí unos cuantos suspensos en matemáticas, que en las repescas aprobaba. No tenía problemas, aunque tampoco me relacionaba con las alumnas de mi curso. Parecía que no había lugar para la inclusión.
Terminé BUP y tuve que cambiar de centro educativo, allí no impartían el COU. Mis padres me llevaron a otro colegio de monjas, aunque a mí no me hacía mucha gracia, hubiese preferido asistir a un centro educativo público. En aquel lugar la cosa cambió porque comencé a acudir a clase con el resto de las alumnas; creo que les sorprendí, aunque me acogieron bastante bien, era la única persona con diversidad funcional. No me costaba mucho relacionarme y, poco a poco, fui capaz de demostrar que a pesar de no caminar y hablar con dificultad, mi mente no estaba mermada. Hice pocas, pero buenas amigas, no solo para el tiempo que durase el curso, sino también para el ocio, las amistades, etc.
Como no podía tomar apuntes, pedía a mis compañeras sus apuntes y hacía fotocopias de los mismos. Tuve una profesora que creía que copiaba en los exámenes porque estaban bien realizados. Llegó incluso a registrarme. Pensaba que, como estaba en una silla de ruedas y no podía coger los apuntes, mentalmente no era normal. Terminé haciendo los exámenes de historia escoltada por dos monjas junto a mí, una a babor y otra a estribor, aquello era digno de verlo.
Alguna vez me presenté a diferentes exámenes de diversas materias, y me suspendieron por el simple hecho de que habían tenido cortes prolongados de luz. Aquello no era justo, yo necesitaba energía eléctrica para que funcionase mi máquina de escribir, no era culpa mía que no hubiese electricidad. Pedí hacerlos en otro momento, pasaban de mí, alegaban que no había tiempo. Esa actitud me enfadaba. La resiliencia se ponía a prueba también.
Aprobada la Selectividad, decidí matricularme en la carrera de Psicología en una universidad pública; fueron los mejores años de mi vida como estudiante. Continuaba siendo la única alumna con diversidad funcional, los docentes y alumnos se extrañaban al verme. Percibir tantos ojos puestos en mí me agobiaba, pero todos y todas tuvimos que seguir un proceso de adaptación. Me encantaba hacer preguntas y poner al profesorado en pequeños apuros. Esto lo hacía por dos razones: me gustaba aclarar mis dudas y para demostrar a la clase que no tenía ninguna merma cerebral. Escribía las preguntas con un Canon Communicator, una máquina de pequeñas dimensiones y teclado portátil. Funcionaba a batería. Todo lo que escribía se imprimía en una pequeña tira de papel, parecida a una serpentina, que el interlocutor podía leer fácilmente. En mi época universitaria fue un gran aliado. Podía preguntar al profesorado, plantearles dudas o cualquier otra cosa. La máquina la podía acoplar al reposabrazos de mi silla de ruedas, ya que tenía un velcro y con una ranura para que se acoplase el aparato y no se cayese. Yo me sentía muy a gusto utilizándolo, pues era muy discreto y bastante silencioso.
Conseguí ser respetada y, a veces, un tanto admirada. Cinco años muy intensos, aprendiendo diversidad de cosas nuevas, conociendo gente; las opiniones más variadas, conceptos para todos los gustos, otras formas de pensar y de vivir. Me sentía integrada, respetada y con una cuadrilla multipropósito para estudiar, hacer los trabajos, ligar, pasear y las juergas. Todo ello me enriqueció e hizo crecer como persona. Mi hermana obtuvo el Graduado Escolar y prefirió estudiar idiomas.
Por aquella época, los años 80, las universidades ni otros muchos edificios públicos eran accesibles. Los ascensores brillaban por su ausencia, los escalones y escaleras no cesaban de aparecer por cualquier esquina. Mis compañeros de clase más de una vez me tuvieron que ayudar a subir un piso para llegar al aula asignada. De todas formas, hacía una petición de cambio de aula y se solucionaba ágilmente.
Después de licenciarme en Psicología me diplomé en Criminología. Incluso tuve la oportunidad de asistir a una autopsia llevada a cabo por el antropólogo forense, Paco Etxeberría. No era nada habitual encontrarse a una persona como yo en un lugar así, estaba visto que era una atrevida. Lo malo de la situación era el olor que desprendía el fallecido, puesto que dicha persona llevaba más de una semana muerta.
Como en nuestra situación era casi una utopía conseguir un empleo, en 1982 decidimos crear nuestra propia empresa: una librería-papelería en Amara (Donostia-San Sebastián), nuestro barrio. Entre las dos atendíamos, cobrábamos y administrábamos… En fin, teníamos que hacer de todo. Nuestra madre también nos ayudaba, sobre todo para ir y traer en su coche los pedidos desde los almacenes mayoristas, limpiar.
Aquel negocio fue una especie de escuela para el barrio. Demostramos que éramos capaces de trabajar, a pesar de nuestras condiciones físicas. La relación con los clientes era muy buena. Supimos ganar el respeto y lealtad de propios y extraños; algo que conseguimos cultivando siempre una actitud de seriedad, respeto, saber escuchar y responsabilidad. Era preciso dar para recibir. Allí aprendimos todos.
En 1996 me compré mi primer ordenador, ya que decidí realizar mi tesis doctoral en Psicología y no quería que pasasen unas cuantas décadas escribiéndola con la Olivetti praxis 45D. En aquellos años, los ordenadores no tenían panel de control ni el apartado del Centro de Accesibilidad para activar el uso del teclado y presionar métodos abreviados del teclado de dos o tres teclas a la vez. Ante tal situación, ni corta ni perezosa, un amigo y yo ideamos y construimos un artilugio metálico con base de madera bastante ligero que en su otro extremo terminaba en un trozo de plomo. Yo lo colocaba a mi izquierda, soy zurda, cerca del teclado. Lo agarraba por la varilla de metal, ponía con cuidado la punta de plomo encima de una tecla, y seguidamente pulsaba con mi dedo escribiente en otra tecla. A pesar de tener que utilizar este artilugio, me sentía muchísimo más cómoda que con la máquina de escribir.
Al poco tiempo llegó Internet con todas sus posibilidades y casi sin las barreras del mundo real. Nunca he podido utilizar un ratón porque mi pulso va a su aire. Por otro lado, aunque utilice solo dos dedos para escribir, no me siento demasiado lenta. Pienso que cada persona busca sus trucos para explotar sus capacidades lo mejor posible.
En 1998 presenté mi tesis doctoral: “Actitudes y creencias sociales de los jóvenes vascos sobre la minusvalía física”; a día de hoy y con la nueva nomenclatura, se titularía “Actitudes y creencias sociales de los jóvenes vascos sobre la diversidad funcional física”. Escribí en unos cuantos folios un resumen de la misma y una amiga de clase lo leyó, ya que por entonces no existía, o yo no conocía, ningún programa con voz que se pudiese acoplar a un ordenador. Defendí mi tesis con un ordenador portátil que me dejó Agustín Echevarría, mi director de tesis. Dicho ordenador no destacaba por su accesibilidad a las personas con diversidad funcional física. No obstante, pude responder a las preguntas de los miembros del jurado, saliendo airosa de la prueba. El jurado fue exquisitamente inclusivo, a decir verdad, el tema se prestaba a ello.
Quiero terminar con una frase que invita a la reflexión: Los niños y las niñas pequeñas no excluyen, acogen toda diversidad; aprendamos de ellos y ellas.