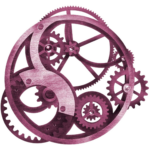Años escuchando historias de dolor
Carmen Ocaña Gómez, activista
A veces tengo que echar el freno. Un freno que inmoviliza mi corazón, como si alguien lo apretase para forzar que se pare. No tengo muy claro si la parada sirve para retomar con más fuerza o solo para dejar de sufrir por un momento. Hace años que escucho historias. Dicho así parece hasta fácil, pero cada una de ellas tiene detrás a niños que, a veces, digo solo a veces, no son conscientes de lo que la sociedad les está robando. Y tienen detrás a padres desesperados, angustiados por una realidad que cada día les viene más grande; y tienen detrás a abuelos, que no siempre entienden muy bien lo que pasa y que solo perciben que nos les dejan ayudar, aun cuando no saben ni cómo hacerlo, y tiene detrás a hermanos que a veces lloran pensando que sus padres no les quieren, porque solo quieren a su otro hermano, al que es diferente.
¡Qué cruel es esa diferencia! Y la establecemos nosotros, entre todos, con nuestra manera de actuar, de comportarnos, incluso a veces de mirar para otro lado. Y no me digas que no. Seguro que si lo piensas bien, tú también has mirado para otro lado en algún momento. No puedo culparte por ello, pero solo si ha sido un segundo y después has vuelto a mirar con el entusiasmo de creer en un mundo para todos.
A veces las historias que escucho me llevan a un eterno déjà vu. Siempre hay un niño discriminado, siempre hay un profesor que no quiere ejercer bien su docencia, siempre hay unas autoridades educativas que no tienen ni idea de lo que están hablando, siempre hay dictámenes injustos, test obsoletos, enjuiciamientos a familias… Y dolor, siempre hay mucho dolor. Siempre he creído que la capacidad del ser humano frente al dolor puede ser infinita. Siempre hay situaciones que nos superan y que, a priori, creemos no vamos a ser capaces de sobrellevar, pero lo hacemos. El dolor de las familias que descuelgan un teléfono y llaman a un desconocido en la confianza de buscar ayuda se escapa de toda posibilidad de explicación. Hay que vivirlo, hay que sentirlo…
Cuando, a veces, descuelgo el teléfono para atender a gente desconocida que me llama desde la creencia de que yo puedo ayudarles, no siempre estoy bien. Uno lleva sus propias cargas y demonios personales, pero siempre me obligo a sonreír, aun cuando la otra persona no me esté viendo, para transmitirles serenidad, para ayudarles a tender con más facilidad ese puente de desesperación hacia una persona que no conocen y hacia la que la impotencia les ha llevado. Quiero pensar que esa sonrisa les llega.
Llevo ya años en esto, a veces pienso que aún no se ha conseguido nada, pero aun a pesar de lo descorazonador de ese pensamiento, siempre agradezco a la vida la oportunidad que me da cada día de poder o al menos intentar ayudar a alguien.
Yo comencé en todo esto de rebote. Alguien me llamó y, ante mi sorpresa por el ofrecimiento, no supe, ni pude, ni quise decir que no. La vida hay que entenderla como una gran cadena de favores, como un dominó gigantesco, que nos permite derribar una ficha y expandir así lo que queramos. No podría seguir haciendo activismo si no lo entendiese así, si no creyese que la ficha que yo derribo hoy, va a tener una continuidad mañana en otra, y el próximo día en otra, y en otra más al siguiente, y así sucesivamente…
Algún día, las habremos derribado todas y la escuela que queremos, en la que creemos, donde no haya etiquetas, donde a los niños no se les inocule el gen de la discriminación, sino el del respeto, donde la mirada sea la misma hacia todos, donde entendamos que las diferencias nos enriquecen, que suman, porque cada ser humano suma, con independencia de nuestras diferencias… Esa escuela será una realidad.
Y ese día no sentiré que se encoge el corazón.