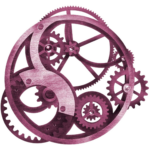El mayor tormento
Belén, madre de Nicolás
Mi periplo y el de mi compañero, que es mi fiel escudero en la lucha, mi Sancho Panza, se llama Paco, pero no quiere que se diga. En común-unión, mutuamente apoyados en la esperanza, supimos desde el principio cuál era el objetivo: la inclusión plena de nuestro hijo. Me refiero a mi hijo pequeño, el menor de los tres, que actualmente tiene diez años y se llama Nicolás, no Nico, ni Niqui, no. Nicolás, como el santo al que él no llama San Nicolás, sino Nicolás, sin más.
Mi búsqueda de una escuela inclusiva se remonta a primero de infantil, cuando tenía tres años. Ese año, 2012, fue cuando empezó el mayor tormento que haya experimentado en toda mi vida. Fueron tres mudanzas en menos de un año en busca de una educación inclusiva para mi hijo. Algunos sabemos el significado de la palabra “tormento”, lo que eso significa, las lágrimas que implica, las noches en vela, las canas, los cabellos que se acumulan en el cepillo cada vez que nos peinamos. Si es que nos peinamos, porque llega un momento en el que se prescinde de eso, y de muchas cosas más.
Cambié de colegio en primero de Primaria, donde desde el primer momento, al hablar con el gabinete pedagógico, supe que todo iría mal. Y así fue. Mi hijo pasaba la mayor parte del tiempo en un rincón del aula mirando al techo. Un día, en una administración, fuimos al baño mientras esperábamos turno. Nicolás, al lavarse las manos, encontró un pintalabios en el lavabo. Era rojo, rojo, rojo… Yo llevaba boina porque no tenía casi pelo y tenía unas ojeras de cien días. Pero mi hijo me dijo: ¡Mamá, píntate los labios como las señoras guapas! Así tú también lo serás. Lo hice. Nos reímos un montón porque ya era guapa con los labios rojos. Desde aquel día, siempre que íbamos o vamos a llevar papeles, o a médicos, yo voy con los labios rojos. Es un instante fugaz, porque el recuerdo que más prima de este tormento no es precisamente ese, sino el de las noches sin dormir, las canas, el insomnio, la apatía y la falta de apetito. Algo que puedo resumir de este modo.
Una noche tuve hasta una hipotermia que, gracias a mis conocimientos de primeros auxilios, pude contener. Dejé de ser persona para ser solo madre y defensora de mi hijo. No tenía tiempo para nada más. Si supieras la de noches enteras que he pasado mirando en Internet, intentando averiguar qué papel me piden y cómo rellenarlo, además de dónde entregarlo. Para, sin dormir, ir al día siguiente a Valencia, y esperar filas interminables para entregarlos… teniendo que volver con Nicolás, al que era costumbre que le afectasen dos o tres crisis en el tren, o en la calle… Una tortura que ningún ser humano debería pasar, ya que hay un derecho que debería cumplirse por sistema, y yo he tenido que estar mendigando, casi, por ver cumplido y reconocido ese derecho. Tenemos tanto que cambiar en esta sociedad, necesitamos una vuelta de tuerca, una revuelta que nos pase de rosca y nos salgamos de este estancamiento social, pero hace falta implicación más allá de las necesidades personales e individuales, porque esto, como otras muchas historias, es la lucha de una hormiga contra toda una manada de elefantes. Y todas las hormigas juntas lograríamos más.
Cuando comenzó primaria, los alumnos le hacían burla, le insultaban y le pegaban en los baños y el comedor. También en el patio del recreo, donde no vigilaba nadie. Desde las nueve de la mañana hasta la hora de la salida, me las pasaba mirando por la ventana para ver a mi hijo en el patio del colegio, e incluso me subía a la azotea de mi piso para ver su clase. No hacía nada más que eso cuando estaba en el colegio Nicolás. Horas y horas sufriendo y viendo cómo anulaban y maltrataban a mi hijo. Intervine en varias ocasiones, algunas incluso saltando la valla del colegio para socorrer a mi hijo, o para entrar al colegio donde un niño le estaba pataleando en clase y la maestra de cháchara en la fotocopiadora. Nicolás enloqueció aquellos dos cursos, era intratable e intentó tirarse por la terraza. Hace falta hablar de estas cosas, del suicidio, para educar, para prevenir, para salvar a esas personas, como Nicolás, que no quería morir, sino dejar de sufrir.
Tumbé un dictamen en segundo de primaria, conseguí que le pusieran un mínimo de recursos (PT, AL), muy escasos y siempre fuera del aula, sin tener en cuenta sus necesidades y ritmo de aprendizaje. La cosa fue así. En segundo de primaria, rechazaron su diagnóstico y pusieron en tela de juicio su diversidad funcional del 67 % reconocida oficialmente y tres diagnósticos médicos en los que los tres profesionales coincidían en que mi hijo tenía autismo.
Oyen la palabra “autismo” y les vienen a la cabeza muchas ideas, prejuicios, tópicos, piensan en el personaje de Dustin Hoffman en Rain Man junto a Tom Cruise, en el Doctor Sheldon Cooper de la serie de televisión The Big Bang Theory y me pregunto para mis adentros: ¿Por qué no preguntan? ¿Es violento, agresivo, carece de empatía, sentirá algo o realmente es frío, impasible…? ¿Habla con el resto, mira a los ojos a la gente? ¡Cuánto desconocimiento tienen y qué poca empatía!
Nicolás fue a un centro especializado en autismo después de que ellos mismos lo mandasen a un psiquiatra porque notaban ciertas conductas. El psiquiatra fue quien mencionó lo del autismo después de observar y hablar conmigo. Este centro especializado está avalado por la Consejería, aunque es privado y no se hacen pruebas de autismo en la Seguridad Social, sí se financian, pero no fue el caso. Estuvimos tres días de pruebas y la conclusión fue categórica y firme: Autista de libro.
Contrasté información con otros dos especialistas que pusieron por escrito el mismo diagnóstico, que se llevó a la junta de evaluación de la Seguridad Social. Reconocieron y concedieron la discapacidad de un 67 %, sin ningún, pero, ni objeción alguna. Pero “cómo mira a los ojos” ya dijeron que no era autista. Tuve que recurrir a la inspección de los servicios de evaluación de diversidad funcional para que valorara la inspectora de zona el diagnóstico, quien no dudó ni un segundo al ver los informes y fue cuando la cosa empeoró…
Empeoró de tal modo, que mi hijo estaba en casa la mayor parte del tiempo. Fue entonces cuando recorrí todas las administraciones existentes que tuvieran que ver con la educación, buscando el reconocimiento del derecho de inclusión para él. Así llegué hasta el mismísimo Director de Educación de la Comunidad Valenciana, en ese momento, Manuel Vidal, la única persona, junto con su secretaria, que reconoció ese derecho y me aconsejó un centro donde sí lo aplicaban. De las palabras de Manuel Vidal entendí que los centros educativos no incluyen básicamente porque no “quieren” o no les interesa, porque conocen perfectamente la normativa. Hablamos de uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar, un Derecho Fundamental como la Educación, corrompido, vapuleado, pisoteado, por quienes enarbolan el estandarte de esa misma educación pública, gratuita y de calidad que se establece en la legislación. Luché con uñas y dientes hasta que mi hijo terminó segundo de Primaria en ese centro y, luego, conseguí que el SPE de mi zona pusiera en su sitio al gabinete 1 psicopedagógico.
Tres mudanzas, tres, para estar al lado del nuevo colegio de mi hijo. Un centro donde escuchan a las familias, no etiqueta, y hace lo imposible por el bienestar del alumnado. Un centro donde la participación de las familias es su pilar fundamental. Donde la inclusión es real. Un final feliz, cuya felicidad va de la mano de una palabra muy corta que es fácil de pronunciar y muy difícil de conseguir. Inclusión.